Marrakech no recibe con calma; te arrastra desde el primer instante en un torbellino de olores, voces y manos que guían sin preguntar. Este viaje por el sur marroquí, del caos de la medina a las dunas silenciosas, acumula en el cuerpo capas de rojo terral, aromas de menta y arena que cruje bajo las botas, revelando un Marruecos donde el ritmo bereber se impone sobre el ajetreo urbano. Cada noche en un rincón distinto —del Riad Bamileke al Krich Camp— obliga a soltar el control, a caminar despacio entre especias y estrellas.

Día 1: El arrebato de la plaza
La llegada a Marrakech descarga directo en la plaza Jemaa el-Fna, donde un hombre sin mediar palabra agarra las maletas y las carga en un carrito de dos ruedas, zigzagueando casi a la carrera entre domadores de serpientes, carros de naranjas y el humo de cuscús que sube desde braseros. El trayecto impone el primer vértigo: motos que esquivan peatones, olores que chocan —menta, cuero, especias—, hasta que el Riad Bamileke emerge en la medina como un patio sombreado con textiles africanos y arte que contrasta con el bullicio exterior. La noche allí, con dos estancias por delante, trae el primer adhan de un muecín lejano y el cansancio que pesa en las piernas tras horas de vuelo y plaza.




Días 2: Zoco y ritmo rojo
Desde el riad, los días se hunden en Marrakech: el zoco impone laberintos interminables de puestos donde el regateo pasa de números a gestos, con bronces relucientes bajo lonas raídas y el calor de un mes de junio que aplasta las mañanas. Caminar aquí exige pausas —un banco en sombra, un té que quema la lengua—, notando cómo la luz ocre tiñe fachadas almohades del siglo XII mientras el cuerpo se impregna de polvo fino. El riad regresa como refugio: su terraza invita a ordenar impresiones al atardecer, con el eco de la plaza subiendo como un pulso constante.

Día 3: Hacia el Oasis de Fint
Alquilado un coche, el día 3 abandona la ciudad rumbo al Oasis de Fint, un palmeral escondido —n’fint significa “oculta” en bereber— a 10 km al sur de Ouarzazate, habitado por nómadas venidos de Mali que ahora cultivan dátiles en casas de pisé junto al wadi. La Auberge Restaurant TISSILI recibe con cena típica —tajín humeante, pan recién horneado— mientras un gato nos observa esperando algún trozo de carne, y la noche estalla en estrellas: el cielo sin contaminación obliga a girar la cabeza lento, capturando la Vía Láctea mientras el fresco del desierto aclara el aire. El silencio aquí pesa, roto solo por el rumor del agua y un perro lejano.




Día 4: Garganta de Dades con Fátima
La ruta sigue a la Garganta de Dades, serpenteando por valles donde kasbahs erosionadas miran cañones de roca roja; el coche impone curvas que marean, con el sol calentando el salpicadero. Monkey Fingers House by Fatima Mellal, en Tamlalt, emerge como el alojamiento que cala hondo: Fátima, pintora local, abre la puerta con té de menta y muestra lienzos vibrantes de paisajes bereberes, paredes llenas de color que contrastan con el árido exterior. Al desayuno siguiente, el equipo de un reportaje televisivo marroquí rodea la mesa, compartiendo migas mientras Fátima habla de su arte; el cuerpo agradece la pausa, con vistas a la garganta que imponen quietud.




Días 5-8: Merzouga y las dunas
Entrando en el desierto, el Krich Camp en Merzouga, marca cuatro noches inmersivas: Hassan recibe con hospitalidad bereber, Mohamed nos lleva en 4×4 por las dunas de Erg Chebbi, subiendo arenas que queman al mediodía y se tiñen de oro al ocaso.

Uno de los días os desviamos al mercado de Rissani, el más cercano y auténtico al desierto, un caos bereber de especias apiladas, frutas maduras, verduras polvorientas, ropa colgada en tenderetes y animales que balan entre puestos —especialmente vivo ese día, con el gentío local empujando carritos y regateando en tamazight—. Nos pareció lo más genuino de Marruecos, lejos del pulido turístico, con el aire cargado de polvo y vida cotidiana; al día siguiente, la fiesta del Cordero lo animaba aún más, con familias cargando reses y el olor a carne asada flotando sobre el bullicio. Visitas a lo típico —gnawa bailando ritmos ancestrales, un campamento nómada con alfombras raídas— alternan con tiempos muertos: arena en los dientes, sudor que seca rápido, silencios donde el viento modela crestas.

Las haimas traen noches frías. Una de las noches durmiendo con el único techo del cielo llenos de estrellas que parecen rozar las tiendas.




Día final: Retorno por Agouim
El último tramo de vuelta a Marrakech pasa noche en Hotel Atlas, en Ighrem Nougdal Agouim, un alto rural a dos horas del destino: un pequeño pueblo pero con mucho ajetreo de coches, burros y personas, con vistas a colinas áridas y cena sencilla que cierra el viaje con el cuerpo exhausto pero lleno. El silencio del pueblo de paso permite un último paseo al alba, notando polvo incrustado en la piel y el eco de adhanes acumulados.




Este recorrido deja menos itinerario que sedimentos: el arrebato inicial de la plaza, la gravilla estelar de Fint, los lienzos de Fátima, el susurro de dunas en Merzouga. Marruecos no transforma de golpe, pero sus oasis y arenas perduran en pausas internas, recordando que viajar es acumular texturas que el cuerpo guarda más que la memoria.




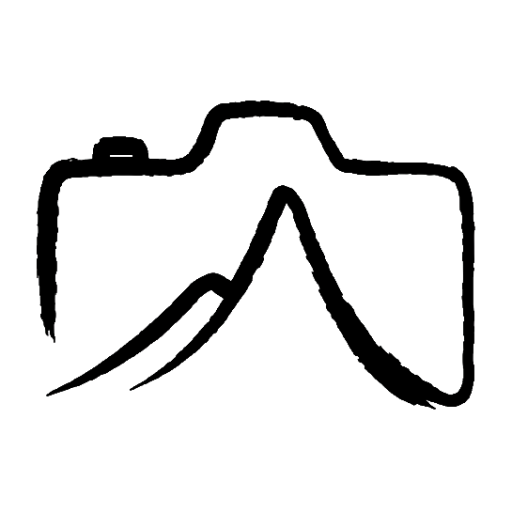
Deja un comentario